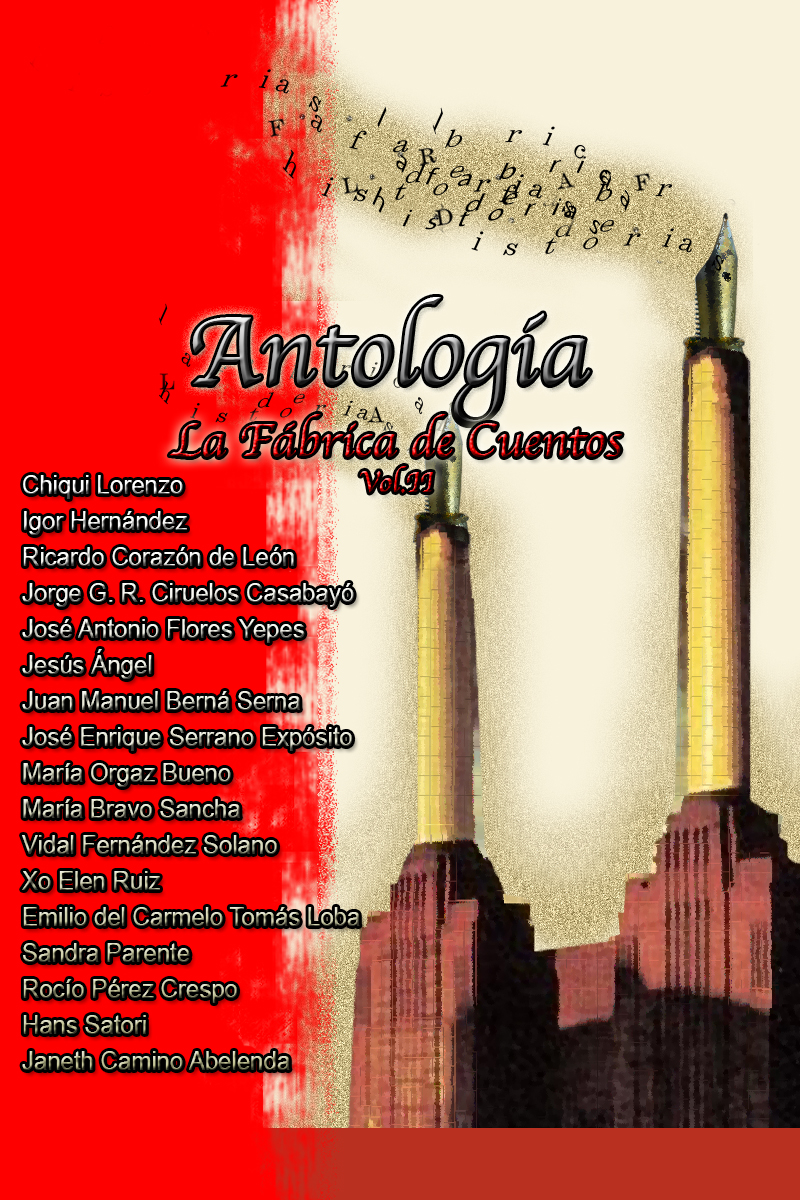 Jesús Ángel.
Jesús Ángel.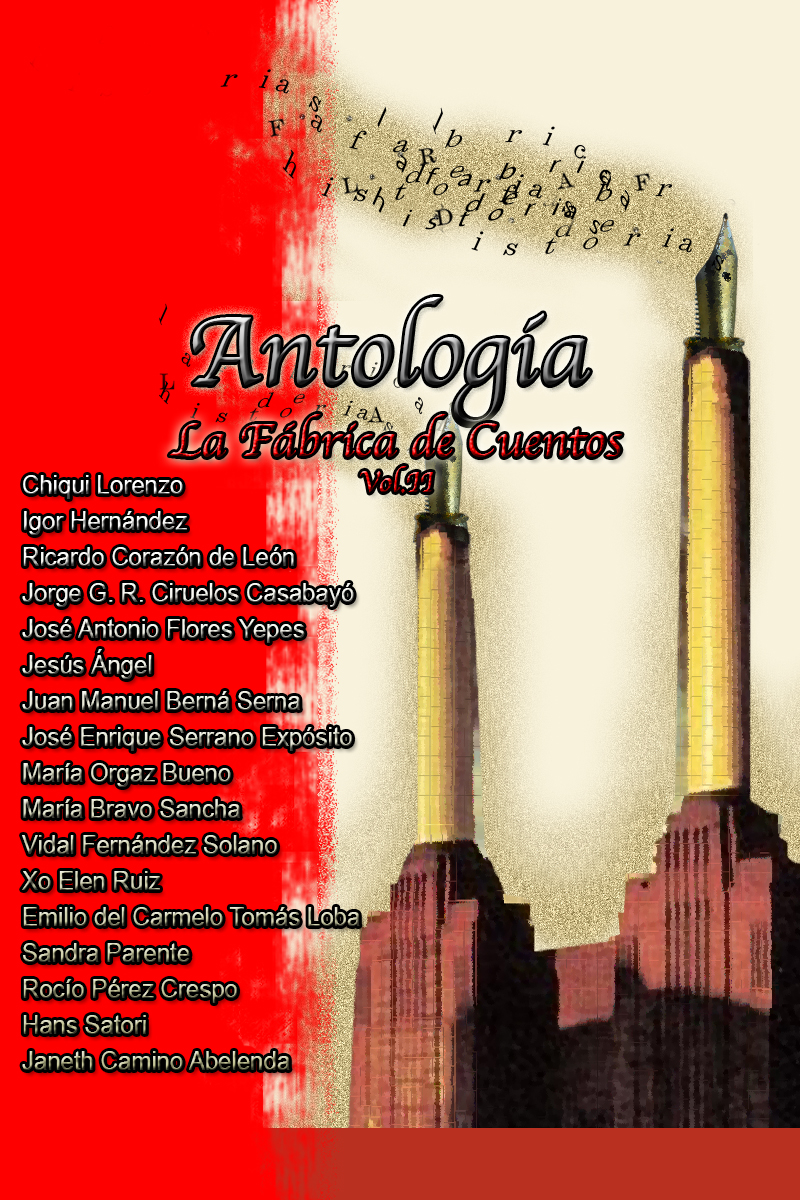 Jesús Ángel.
Jesús Ángel.Vinieron a por él. Mientras trabajaba la tierra los vio venir. Tenía el rifle en el carro, y no le darían tiempo a cogerlo. Él nunca despreciaba a su enemigo. Ninguno es lo suficiente tonto ni lento para que salgas airoso de su juego siempre. Pero sentía su cuchillo en el cinto, y el peso de su revolver en su funda, al otro lado. Nunca se desprendía de ellos, ni cuando dormía, pues su tierra estaba llena de serpientes y otras sabandijas.
Cuando vio que ellos tomaban el rifle, se dejó caer al suelo. Ellos apuntaban a donde le habían visto apenas un segundo antes, pero ahora ¡parecía que la tierra se lo había tragado! Primero se acercaron al carro y ¡Bang!, oyeron al arma ladrar desde lo alto de un árbol mientras quedaban dos, porque uno de ellos yacía en el suelo con el cráneo reventado. Rodearon el árbol, pero sólo uno lo hizo del todo: cuando se dirigió a su compañero, lo vio con un cuchillo de monte cruzándole desde la garganta hasta la nuca. Había muerto sin hacer ningún ruido.
El tercer hombre alzó las manos mientras tiraba sus armas al suelo:
Pero el agricultor ya no estaba en el árbol, sino que se había deslizado desde la rama al suelo en menos de un segundo y ya apoyaba la boca del revólver contra la base del cráneo del superviviente.
Cuando volvió en sí ya era de noche. El agricultor ahora estaba frente a él.
La diligencia llegó con dos horas de retraso. Ward Bond era un experto conductor y había tomado refugio a la sombra del cañón, para desesperación de sus pasajeros. Él había tenido muchos de ellos y aún tendría muchos más, pero nunca había tenido un tiro de caballos como estos. Por eso no había discusión posible con el conductor de la diligencia: lo tomabas o lo dejabas, y dejarlo allí, con un desierto entre ti y el único lugar civilizado, no era posible. Porque el bueno de Ward no se desharía en la siguiente posta de sus caballos, no. Las bestias pastaron y descansaron de once de la mañana a cinco de la tarde, mientras el sol abrasador e inmisericorde se cebaba en la llanura en la que desembocaba el cañón de Miles, Miles Creek. Cuando él consideró que la sombra de los cactus ya era lo suficientemente larga, Bond dio tres tiros al aire, la señal convenida que indicaba a sus pasajeros que tenían diez minutos para ocupar sus asientos en la diligencia. Cinco minutos más tarde disparó dos veces. Y con un único tiro al aire inició la etapa de las últimas diez millas hasta Miles Town.
De la diligencia se bajaron varias personas. La última en hacerlo, con mucha timidez, pero con una gracia inusitada en el pueblo, fue una mujer menuda y delgada, de aspecto triste y atuendo negro, muy amplio. Ella miró en todas direcciones, sin saber qué hacer. Mr. Bond había dejado sus maletas en el suelo y se había llevado la diligencia, dejándole a ella en el centro del pueblo, en el cruce de las dos calles más anchas, aunque igual de embarradas que las demás.
El hombre volvió a atar la brida de su caballo al poste, y tocándose el ala de su sombrero, se presentó con la característica cortesía del hombre rudo que no suele tratar con seres del otro sexo:
En ese momento Sam, que acaba de echarse sobre el hombro una de las maletas y había tomado la otra por su asa y la tenía ya en el aire, se quedó paralizado, como si le acabara de morder una serpiente venenosa. Se diría que lo habían clavado en el suelo como si fuera un poste de las cercas de ganado. Pero tras unos segundos de intenso silencio, se repuso:
Pero Sam ya había iniciado el camino hacia el hotel.
Le subió las maletas hasta su habitación del primer piso y cuando vio que ella ya estaba instalada, volvió a su modesta hacienda, no sin antes expresarle de nuevo su buena disposición y sus condolencias.
Una semana después Sam volvió al pueblo y vio que aún se encontraba allí Miss Ellis, sin saber qué hacer.
Esta reacción tan viva impresionó a Sam, viniendo de una mujer tan menuda y aparentemente tan poquita cosa. Pero su determinación le impactó.
Grace Ellis quedó reconocida a Sam por sus palabras, en realidad las únicas de bienvenida que había tenido desde que había llegado al pueblo. Sí, su tío debía haber sido un bicho. Y ella recogía su herencia, la buena y la mala. Desde que había llegado todos le aconsejaban que vendiese y se fuera: el alcalde, el doctor, el herrero... Incluso algunos de ellos le habían ofrecido por su rancho más dinero del que había visto ella en toda su vida. Pero no tomaría una decisión hasta ver su herencia.
Cuando llegaron al Rancho Ellis, Sam tomó su rifle y mató a dos gatos monteses y una serpiente. Revisó la casa cuidadosamente y ahuyentó a dos zorros que se habían refugiado allí. Aquella gentuza que trabajaba para Ellis había dejado las puertas abiertas y las alimañas se habían colado por allí.
Entre los dos adecentaron la casa y Sam reparó las puertas y ventanas.
Ambos vecinos se hicieron muy amigos. Inseparables. Él le trajo un equipo de vaqueros de otra ciudad, y con el tiempo se hicieron novios, se casaron y tuvieron los hijos que trabajarían todas las tierras que alcanzaba la vista desde ambas casas.
Ellis quiso quedarse con lo mío por las malas, se dijo a sí mismo cuando contemplaba al sobrino nieto de su enemigo, Sam Butler Junior, pero al final he sido yo quien se ha quedado con lo suyo por las buenas. Es lo justo.
Años después Sam murió en su cama, llevándose su secreto a la tumba, un incidente del salvaje oeste.
Miles Creek, a siete de agosto de 2014.