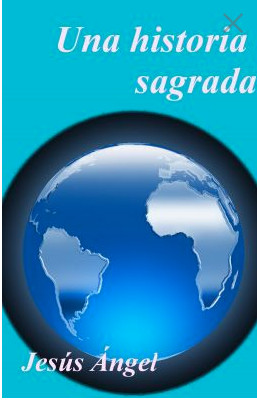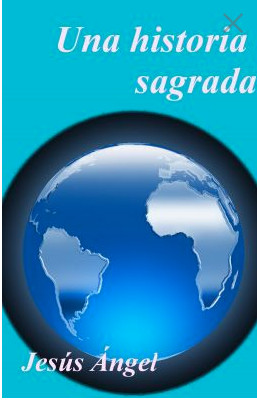3 Levítico.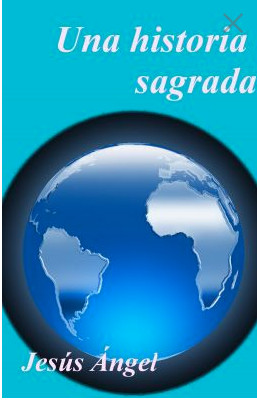
Levítico
Personados en el Cuartel de la Guardia Civil del pueblo, nos
remitieron al Inspector Sarmiento, que se había hecho cargo de todos
los expedientes y casos del Inspector Gonzávez cuando este se retiró,
cinco años antes.
Tuvimos una charla muy interesante con él, y tras escuchar mi confesión
completa, me tomó por un triste loco y me sacó informes y datos: según
las investigaciones de la policía se habían encontrado los huesos de un
varón de 32 años fallecido hacía ahora 40 años, cuyo análisis posterior confirmó que se trataba de un ciudadano de Rumania llamado Razvan Dobrescu.
Me dio el teléfono y la dirección del ex-inspector Gonzálvez, y se
excusó con exceso de trabajo para quitársenos de encima.
Comimos en un restaurante cercano y fuimos a visitar a Gonzálvez. Ya no
vivía allí pero por suerte su número de móvil era el mismo que nos
había dado Sarmiento. Ahora vivía en un Hogar par la Tercera Edad, que
es como denominan ahora a los asilos de ancianos.
“Buenos días, Señor Gonzálvez”, le saludamos. “Yo era el dueño de la finca donde encontraron a Razvan Dobrescu”.
“Ah, sí”, dijo él, animándose bastante. “Ya me dijo mi substituto
que vendrían ustedes a hablar conmigo. Pero siéntense, por favor.
¿Quieren ustedes tomarse algo?”
Nos insistió ante nuestra negativa cortés:
“Es que yo a estas horas me tomo un cafetito, y no me gusta tomar nada solo. ¿De verdad no les gustaría acompañarme?”
Ante su insistencia pedimos dos cafés. También nosotros acabábamos de comer.
“Verá, Ernesto: le buscamos a usted por todas partes, y no aparecía.
Para agilizar la búsqueda le declaramos prófugo, pero ni aún así lo
encontramos. Se le perdió la pista en Rusia. Pero en realidad nada le
incriminaba. Usted era el dueño del sitio donde enterraron a aquel
pobre hombre. Lo más probable es que usted no supiera nada. Cuando
apareció el hermano del fallecido y nos habló de los negocios de Razvan
con la mafia de la inmigración ilegal nos incliamos por un ajuste
de cuentas y dimos carpetazo al asunto”.
“Verá, inspector...”, comencé.
“No soy inspector ya”, me interrumpió.
“Vale, señor Gonzálvez. Pero tengo algo que contarle”.
“Le escucho”, dijo él haciéndose de nuevas. Seguramente Sarmiento le habría ya puesto al corriente de mi extraña historia.
“Yo maté a una persona y la enterré en aquel lugar”.
“¿Conocía usted a Razvan Dobrescu? Puede contármelo: no trabajo ya para
la policía y ese asesinato prescribió hace años. Pero me gustaría saber
en qué me equivoqué”.
“Es que no maté a esa persona”.
“¿Cómo dice?”
“Era una mujer. Eva Petrova. Murió accidentalmente y me asusté y la enterré allí mismo, en mi naranjal”.
“Eva..., me suena. Pero no se llamaba Petrova. Me suena una Eva. Me
suena, pero no sé de qué. Podrían volver ustedes a ver a Sarmiento...,
pero no, era mi caso, así que me gustaría ir yo con un ustedes a ver a
Sarmiento”.
“¿Puede usted salir de aquí a voluntad?”
¿Y por qué no? ¿Cree usted que esto es una cárcel? La vejez no es un delito, señor mío, sino un privilegio. Venga, vámonos”.
Cuando llegamos a la comisaría, Sarmiento se alegró de ver a su
predecesor en el cargo, y puso a su disposición todos los medios de la
comisaría.
“Mire, Ernesto: aquí está su ficha”, me dijo. Nos mostró la información que aparecía en una pantalla de ordenador.
“Fíjense: su hermana Eva”, le dijo a Olga, “Fue recogida por un coche
patrulla de la Guardia Civil en estado lamentable, llena de sangre, de
tierra, y totalmente desnuda. Se cree que fue apaleada y tirada en un
barrizal. Estuvo un mes en el hospital. Luego se le dio de alta y
desapareció”.
“¿No sabian ustedes su apellido?”
“Ella no tenía papeles. Dijo llamarse Eva Pilova. Creímos que era un
apellido extraño, pero se le expidió una tarjeta provisional como Eva
Pilova.
“¿No se sabe qué fue de ella?”
“No consta”.
“¿Podríamos buscar a Eva Petrova?”
El ex-inspector introdujo el nombre no obtuvo resultados.
“Bueno, esto prueba que Eva Petrova no ha cometido un delito en España...”
“¿Este ordenador se puede conectar al del Registro Civil?”, preguntó Olga.
“Creo que sí. ¿Por qué?”
“Si se hubiera muerto figuraría allí”.
“Tiene usted razón Voy a ver si me deja entrar...”
Gonzálvez tecleó el código de la comisaría y accedió a la información
del Registro Civil de toda España. Buscó primero Eva Pilova y
encontramos a tres. Una había fallecido, otra era recién nacida, y la
tercera era su madre y tenía treinta años.
Luego probamos con Eva Petrova y encontramos cinco, tres de las
cuales tenían sesenta y dos años, la edad que tendría la nuestra. Por
suerte el apellido Petrova no era aún tan común en España como en Rusia.
Invitamos a cenar a Gonzálvez en el mejor restaurante de la
ciudad, prometimos informarle si encontrábamos a nuestra
hermana con vida.
Viajamos a Las Palmas de Gran Canaria. Allí vsiitamos a la primera Eva
Petrova. Resultó ser un error: era Petrová, y no era rusa, sino checa.
Estuvimos dos días en la isla, hasta que pudimos tomar el avión de
regreso a La Península, como
dicen allí. Volamos a Sevilla porque la siguiente Eva Petrova vivía en
Huelva. Nos recibió en su casa de Isla Cristina, y nos contó que se
había casado con un español en Inglaterra y se había venido a Huelva
cuarenta años antes. Luego él murió y quedó ella con sus tres hijos ya
mayores. No, no sabía de nadie más con su mismo apellido en España.
Por fin nos dirigimos a Santiago de Compostela, con pocas esperanzas de
descubrir a nuestra Eva. Si fuera, me pregunté, ¿qué le diría al que la
descalabró de una pedrada?
Cuando llegamos a la casa que nos dijo Gonzálvez, nos abrió al puerta
una mujer de pelo blanco y mirada triste. Olga y ella se miraron, y
cayeron en brazos la una de la otra automáticamente, sin decir palabra.
Estuvieron abrazadas, llorando, un rato muy largo, quizá diez minutos. Luego rompió la mayor el silencio:
“¡Sestra! (¡Hermanita!)”
Nos hizo pasar a un recibidor, y por fin hablé yo:
“Eva, te creí muerta”.
“¿Quién eres tú? ¿Qué haces con mi hermana?”
“Es mi marido, Eva”, dijo Olga.
“Eva, es difícil para mí confesártelo. Yo soy..., yo soy el que creyó durante la mayor parte de su vida que te había matado”.
“El de la pedrada...”
“Sí”.
“El hijo de puta que me enterró viva”.
“No sabía que vivieras. No respirabas. Te pinché en la planta del pie y no reaccionabas”.
“Mira”, dijo descalzándose el pie derecho y mostrándomelo: aún se apreciaba la cicatriz rodeada de señales de puntos.
“¿Cómo iba a reaccionar si estaba medio muerta? Tenías que haber llamado a un médico”.
“Sí”, dije con aire culpable. “Lo siento, Eva. Perdóname, Eva”.
Ella se me quedó mirando:
“Ernesto has dicho que te llamas, ¿no?”
Asentí.
“Yo también te maté, Ernesto. Creo que estamos en paz”.
“¿Cómo?”, dijimos mi esposa y yo a la par.
“Lo que os voy a contar no se lo he dicho nunca a nadie, ni siquiera a mi marido, que murió sin saberlo”.
Hizo una pausa. Se levantó y trajo una jarra de agua con tres vasos.
“Mirad, recuerdo que me estaba comiendo una naranja y noté un gran
dolor en la cabeza, y se me apagó la luz. Dejé de ver de pronto.
Lo sigiente que recuerdo es que me faltaba el aire. Empecé a manotear y
a patalear y conseguí salir de donde estaba. ¡Aquel malnacido, o sea
tú, me había enterrado viva! Era de noche...”
“¿De noche? ¡Serían las diez de la mañana cuando te apedreé!”
“Catalepsia, como la yaya”, djo Olga.
“¿Qué!”, dije yo.
“Una de nuestras abuelas”, dijo Olga, “murió. Y cuando estaba en la
iglesia en la misa de difuntos se sentó en el ataúd y nos maldijo a
todos: ¡estaba viva! El médico dijo que era un caso de catalepsia, la
muerte aparente”.
“Sí, eso explica entonces por qué no morí asfixiada en esas diez o doce
horas que estuve allí tirada, entre las raíces de tus naranjos”.
“¿Qué hiciste cuando saliste?”
“Estaba muy débil. Tuve miedo de pedirte ayuda porque supuse que me
ibas a matar, así que me fui a la carretera y me tumbé en medio cuan
larga era, luchando por respirar, y con una herida en la planta del pie
que me impedía caminar. Perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé
estaba en un coche, liada en un abrigo de los de la Guardia Civil, y
uno de aquellos hombres me observaba atentamente. Me llevaron al
hospital, y él venía a verme todos los días. Se llamaba Jeremías.
Se enamoró de mí, pobrecillo.
“Bueno, pues cuando ya me puse buena, me dieron ropa y algo de
dinero. Me dijeron que tenía que volverme a Rusia si no quería que me
expulsaran.
“Volví a tu finca, Ernesto, para matarte. Te pillé en el mismo sitio
cuando estabas de espaldas. Allí había una pala. Te di un golpe en la
cabeza con ella y te tumbé al suelo. Te quité una navaja que llevabas
en un bolsillo y te degollé. Te corté las venas del cuello, las dos
yugulares”.
Los dos estábamos asombrados oyendo a esta mujer que contaba con mucha tristeza el acto más vil de su vida.
“Te miré la cara”, prosiguió, “pero te había dado tantos golpes en ella
y en la cabeza con la pala que estabas irreconocible. Por si acaso te
cosí a puñaladas con la navaja, esa que yo creía tuya, y no dejé de
hacerlo hasta que la sangre dejó de salir de tu cuerpo. Entonces
usé la pala para cavar una fosa igual que la que me había alojado a mí
un mes antes. Me costó mucho porque aún estaba muy débil y tardé
mucho tiempo. Tomé muchas naranjas mientras hacía mi labor. Quería
enterrar mi crimen. Se me hizo de noche, pero al final conseguí
enterrar a aquel hombre que me había querido matar, sin dejar rastro de
su sangre en la tierra. Cogí ramas e hierba de las otras partes del
naranjal y dejé el suelo igual que el del resto del huerto luego me
alcé la falda y me bajé las bragas y meé encima de la tumba, y también
defequé. Cogí más tierra, más hierba y lo tapé todo. Me fui de allí
contenta por haber meado y cagado sobre la tumba del tipo que me había
querido matar”.
Me había quedado atónito. Aquella muchacha aparentemente tan frágil por
la que yo había sufrido tantos años era una psicópata vengativa. Me
había escapado por los pelos.
“¿Cómo te enteraste de que era Dobrescu?”, quiso saber Olga.
“Por los periódicos. Mi guardia civil, el bendito de Jeremías, me
quería. Y yo estaba en un país desconocido, sin oficio ni beneficio,
habiendo perdido a mi hermana y con una sola idea: no quiero volver a
Rusia. Así que me dejé convencer por él, y nos casamos. Convivimos
cuarenta años, hasta que murió. Tenía influencias y me consiguió la
ciudadanía española a los pocos años. Le di dos hijos, que a su vez nos
dieron ocho nietos, que ahora están en la universidad.
“Jeremías murió como un bendito: de un ataque al corazón mientras dormía. Y este es el resumen de mi vida, hermana”.
“¿Qué sentiste cuando supiste que habías matado a Dobrescu?”
“Me alegré mucho. Al fin y al cabo tú no me querias matar, y me
enterraste allí porque pensabas que estaba muerta. Si me hubieras
llevado al hospital podría haber acabado muerta de verdad si me
hubieran metido en las cámaras de la morgue y luego en una tumba de
cemento. Yo estuve diez o doce horas en contacto con la naturaleza, y
aquello cambió mi vida para mejor. Jeremías te buscó, hermana, pero
parecía que se te había tragado la tierra. Temí que hubieses acabado en
un club de alterne de carretera. Celebro que hayas domado tú a mi
asesino”. Hizo una pausa, y por fin me sonrió.
“Y vosotros, ¿cómo acabasteis juntos?”
“Me la encontré donde te maté, Eva. Roto por dentro y lleno de
remordimiento, el mismo hecho que el mes anterior, encontrar a una
ocupa tomándose mis naranjas, me apiadó en lugar de airarme. Le ofrecí
ser mi criada, y luego me casé con ella. Tres veces”.
“¿Tres veces? ¡Qué romántico! ¿Por qué tres?”
“Una vez en España, para que no la deportaran. Otra vez e Omsk, cuando
se tuvo que ir y yo con ella. Y la tercera vez en Fortaleza, Brasil”.
“¡Vaya! Habéis viajado mucho, mientras yo no me movía de España. Cuando
trasladaron a Jeremías a su pueblo a unos kilómetros de Santiago, nos
trasladamos aquí, y ya no he salido de Galicia”.
“Vaya, hermana, tú te casaste con el agente de la ley que te rescató y
yo con el hombre que te mató. Y sin embargo sólo tú eres asesina”.
“Yo también lo soy triesposa. Y bien caro que lo he pagado todos estos
años sin poderte explicar esta sombra que me corroía por dentro”.
Me levanté, fui hasta mi cuñada, y tomándole la cara con ambas manos,
la besé, le dije: “Gracias, Eva, por no estar muerta”.
Ella se rio y me abrazó: “Ya ves”, me dijo, “que yo te devuelvo un abrazo a cambio de tu pedrada”.
“Si, pero porque no me cogiste a tiempo. ¿Y no te ha dado ningún remordimiento nunca por haber matado a aquel pobre hombre?”
Mi cuñada me miró con cara de lástima, y volviéndose a su herrnana, dijo:
“Anda, Olga, explícaselo tú”.
“Dobrescu”, dijo mi esposa, “era conocido en el hampa como Dobberman.
Al vernos nos dio comida y se ofreció a ayudarnos. Se acostó con mi
hermana, y quería vendernos como putas de carretera, pero nos dimos
cuenta y nos escapamos. Estaba en tu naranjal buscándonos. Quizá
se enteró de que yo estaba en tu casa y me quería sorprender. Te habría
matado a ti y me habría secuestrado a mí luego. Era una persona mala.
Mi hermana debería recibir un premio por habérselo cargado”.
“Caín”.
“Sí, era todo un caín, con muchas muertes a sus espaldas. Es de justicia que se lo haya cargado una mujer”.
“¿Y no sientes remordimientos por habértelo cargado, Eva?”
“Ninguno, Ernesto”.
“Yo los he sentido por los dos, Eva. Todos los días de mi vida, desde
aquel fatídico momento. No sabes la tranquilidad que me ha dado verte”.
“¿Y ahora me habéis encontrado, qué pensáis hacer?”
“Seguramente nos iremos a Rusia, cuñada. Moriremos allí”.
“¿En Omsk?”
“No, en Volgogrado. No es como esto, pero se está bien. Y a llí vive Iván, nuestro hijo”.
“Ah, tengo un sobrino”.
”Y nos ha dado cuatro nietos. Ya te mandaremos fotos. Pero..., ¿por qué
no te vienes una temporada? A lo mejor te gusta aquello”.
“No, Olga, déjalo. Cuando me fui de Rusia me juré no volver más, y voy
a cumplirlo. Ya no tengo a nadie allí. Bueno, estaréis vosotros, pero
confío en que vengáis a verme alguna vez”.
"Te veremos. Creo que tenemos que hablar de números".
Espero que te haya gustado este capítulo. Si no ha sido así, escríbeme. Si te ha gustado, estaría bien que me escribieras...
Seguimos con Números.