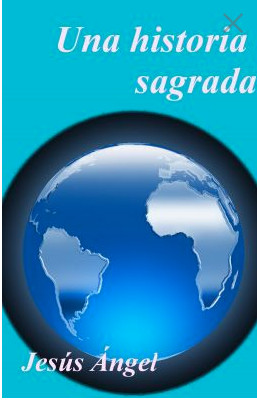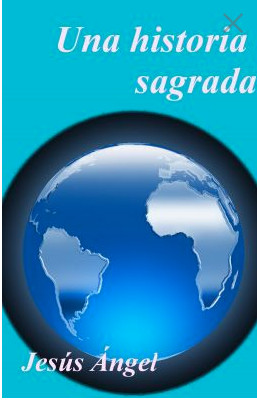1 Génesis.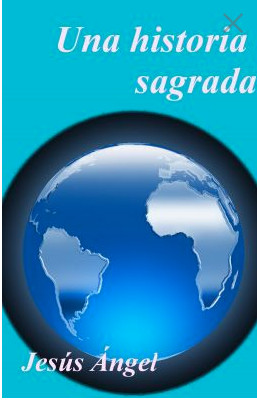
El génesis
En el principio existía yo. Toda mi vida había estado solo, y me había convencido de que era lo mejor que había.
Muchos años antes había sufrido las inclemencias de tener familia, pero
tras haber ido al servicio militar, donde la familia se había aumentado
hasta dos mil personas, todas del sexo feo, me vacuné contra eso de
estar con gente.
¿Era yo misántropo? Seguro que sí ¿Era yo misógino? Seguro que también.
Al fin y al cabo las mujeres pertenecen al género humano, ¿no?
Porque nunca encontré a nadie que mereciera la pena. En la mili hice
algunas amistades, pero eran todas gente que quería sacarte algo. Yo
estaba dispuesto a hacer alguna guardia a algún amigo, pero, caramba,
también habría estado bien que me la hubieran hecho a mí. Y no para
irme a ver a mi familia, que no tenía tantas ganas de verla, sino para
estar en mi cama tocándome la barriga un rato más. Por eso no
comprendía a aquella gente que parecía fabricada en serie, todos con
las mismas apetencias, los mismo problemas, las mismas frustraciones, y
hasta las mismas aspiraciones: en suma, vivir muchos años y con salud.
Pero ¿lo que hacen ellos es vivir?
Porque trabajar, comer y dormir puede ser vivir o vegetar. Depende de
cómo lo hagas, y quizá con quién lo hagas. Yo llegué a la conclusión,
hace muchos años, de que como mejor se trabaja es con tu mejor amigo:
tú mismo. Por eso me hice agricultor.
Mis padres tenían una finca en el campo a la que no le hacían mucho
caso. yo había oído en algún sitio que uno podía vivir de lo que
cultivase en la tierra, y eso me atraía mucho: iba a estar allí sin ver
a nadie, trabajando cuando me diera la gana, y librando cuando
quisiera. Y si me sobraba algo, podía venderlo en el mercado de los
domingos..., pero ¡alto!: eso sería pringarme en tratos con gente: ¡no!
Prefería dejar la fruta pudrirse en los árboles, las patatas sin
recoger, las almendras que se perdieran. No, aquella tierra sería sólo
para mí. Nada más que para mí. Y toda para mi.
Por lo tanto, me dejé el trabajo que tenía en el el banco y me fui al
pueblo, dos kilómetros más allá del cual estaba mi finca, e invertí los
dos primeros tres meses en arreglar mi casa. Cuando la tuve en perfecto
orden, me ocupé de la tierra. Alrededor de mi casa tenía varios
kilómetros cuadrados a mi disposición. Planté patatas, maíz y descubrí
que siempre había tenido allí almendros y algarrobos. Planté varios
olmos, treinta naranjos y algún peral, esperando que a la vuelta de
varios años la cosa tirase para arriba y pudiese tener una vida
totalmente independiente sin ver a ningún ser humano. Compré una vaca y
un burro, y el coche lo arrumbé en el cobertizo, dispuesto a no volver
a usarlo en toda mi vida.
Durante varios años la cosa me funcionó bien. La verdad es que trabajé más que el burro que había comprado, al que llamé Andrés
en honor de toda la humanidad: me levantaba muy temprano, y aún de
noche me iba al campo, y trabajaba hasta que el sol se ponía: sembré,
regué, comí, dormí, estuve en comunión con la naturaleza, y no vi a un
alma en varios kilómetros a la redonda. No tenía amigos de los que
preocuparme, ni parientes de los que acordarme, y podría decir que
todos mis conocidos se quedaron tan descansando de mí como yo de ellos
cuando desaparecí de sus vidas para siempre. Cuando me aburría, hablaba
con mi vaca, a la que llamé Sofía,
porque era más sabia que ninguna de las mujeres que había conocido en
mi vida, incluyendo a mi madre, pues me escuchaba con tranquilidad, y
lo único que decía, alguna que otra vez, era "Mu", aunque era de
Albacete y no de Murcia. Porque era una vaca sensible y solidaria con
su dueño.
Pero un buen día, al llegar a mi naranjal, me encontré allí una visita:
tenía pinta de extranjera y quizá fuese guapa, pero estaba llena de
mugre y su ropa era andrajosa. Había dormido entre mis naranjos y se
había atiborrado de los frutos de mi tierra.
“Muchacha, estás mal. ¿Qué haces aquí?”
“Nada. Tenía hambre y comí. Tenía sueño y dormí”. Su acento era evidentemente de fuera.
“¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas?”
“Soy rusa. Me llamo Eva”.
Una Eva rusa en mi paraíso misántropo. Mal rollo.
“Pues aquí no te puedes quedar”.
“¿Por qué no?”
“Porque esta es mi propiedad, y yo no te doy permiso”.
“La propiedad es un robo”.
“Ah, ¿sí? Pues este ladrón te dice que te largues. Cuando vuelva dentro de un rato, no quiero verte aquí”.
“Pues estaré. No me voy a ir”.
“Puedo llamar a la Guardia Civil”.
“Diré que me has violado”.
Aquello era inaudito. ¡Qué cara más dura!
“Mira, Eva: o te largas ya, o te echo a patadas de mi propiedad”. Ya estaba fuera de mí por completo.
Ella pasaba de mí, y cogió otra naranja y se la llevó a la boca.
Hastiado ya de aquella rusa mugrienta, cogí una piedra y se la tiré con
rabia, con tanta mala fortuna que le di de lleno. Se oyó un ¡clok!
horrible y ella cayó al suelo inconsciente, sin haber podido decir ni
una palabra, ni un grito.
Me acerqué a ella y la empujé con el pie.
“¡Eva! Levántate y lárgate”.
Pero Eva no se levantó. Me agaché, miré su cabeza y la vi llena de
sangre. Allí había algo roto. Le tomé el pulso y no noté ninguno.
Joder, me la había cargado. ¿Y ahora qué hacía yo? Miré para todas
partes, y no vi más que árboles y tierra. Estábamos rodeados por
naranjos. Sólo los naranjos y algún que otro pájaro nos habían visto.
Ya era yo algo más que misógino y misántropo. Acababa de matar a una
mujer. A un ser humano. Y sólo me preocupaba lo que me iba a pasar a
mí. Pero no me iba a pasar nada, si obraba con calma.
Fui a mi casa y volví con un pico y una pala. Desnudé a la mujer y la
observé bien: no se movía. No respiraba. Estaba muerta. Le pinché en la
planta del pie con mi navaja: ni se movió, ni sangró. Definitivamente
estaba muerta. Así que abrí un agujero de dos metros por uno, y metro y
medio de profundidad. Sería suficiente, me dije. Cuando terminé, metí
el cuerpo dentro. Luego cogí la ropa de ella y la quemé al borde del
agujero. Luego tiré las cenizas dentro, y rellené con la tierra que
había sacado antes.
Pasó un año, y los naranjos seguían allí, mudos y sin acusar a nadie. A
veces venía yo y le hablaba a mi Eva. Las raíces de los naranjos
invadieron la tumba de la chica y supongo que se alimentaron de ella.
Yo no tenía un concepto mágico de la muerte, aunque sabía que la vida
era magia pura.
Por eso no me emocioné mucho cuando vi aparecer a otra mujer por mi naranjal.
“¿Quién eres tú?”
“Soy Olga”.
“Olga..., ¿eres rusa?”
“Sí”.
“¿Y qué haces en mi propiedad?”
“Nada. No tengo dónde ir”.
“¿Cuánto tiempo llevas aquí?”
“Mucho. Varios meses, Puede que un año. Desde que perdí a mi hermana”.
“Tu hermana. ¿Cómo se llama?”
“Eva”.
En ese momento se me olvidó respirar durante varios minutos.
“¿Eva?”
“Sí. ¿La has visto?”
“No. ¿Dónde la perdiste?”
“No sé. Cerca de aquí. Me dijo que esperara, que me escondiese. Y se fue a buscar naranjas”.
Vaya con las hermanas rusas. Esta era más joven que la otra. Aquella
era rubia y con pocas tetas, pero alta. Esta era morena, más bajita y
mejor dotada. Pero mucho más joven.
“¿Cuántos años tienes?”
“Dieciocho”.
“¿Y tu hermana?”
“Veintiuno”.
“¿Y por qué no os quedasteis en Rusia?”
“No teníamos para comer. mataron a mis padres y a mi hermano. Eva y yo huimos todo lo lejos que pudimos”.
“Hay mucho camino de Rusia hasta aquí”.
“Sí. Nos metimos en un tren y acabamos en Alemania. Nos descubrió la
policía, pero nos escapamos. Nos metimos en un camión que llevaba
coches. Había muchos coches. Nos trajo hasta Valencia. Allí nos bajamos
y pillamos algo de comer”.
“¿No os pilló la policía?”
“¡Qué va! Nos fuimos a un sitio lleno de muertos de hambre, como
nosotros. Unas monjitas nos dieron comida y pudimos dormir aquella
noche”.
“Jesús Abandonado”.
“Sí, ponía algo de Jesús”.
“¿Por qué no volvisteis allí?”
“Unos mendigos nos quisieron violar y salimos corriendo”.
“Y con lo grande que es España, ¿habéis tenido que instalaros en mis tierras?”
“¿Instalarnos? ¿Está Eva aquí?”, dijo mirando para todas partes, excepto para donde estaba: debajo.
Me daba lástima Olga. Además, si se lavaba la cara a lo mejor podíamos llegar a un acuerdo.
“Olga, ven. En mi casa te puedes lavar. Te daré ropa. Si quieres, te dejaré estar aquí”.
“¿Y por qué vas a hacer eso?”
“Necesito una criada”.
“¿Me vas a pagar?”
“No. Te daré comida y cama”.
“Y ropa”.
“Veremos”.
“Bueno, vamos a probar”.
Y probamos.
Se vino a mi casa y, para empezar, se dio la primera ducha del bienio,
y estábamos ya en agosto. Allí, dentro del naranjal, con el profundo
olor de mi fruta favorita no me había dado cuenta, pero a medida que
nos acercábamos a la casa, y por lo tanto nos alejábamos del bosque de
naranjos, ella iba oliendo cada vez más a tigre. O a tigresa, que creo
que huelen peor. Se metió en la ducha y estuvo más de una hora
frotańdose con jabón y una esponja. Cuando salió se puso unos
calzoncillos y una camiseta de tirantes míos que le dejé y vi, con gran
asombro, que tenía el cutis mucho más blanco que como antes de
ducharse. Se ve que la mugre le había formado una capa sobre su piel
que la protegía de los rayos del sol. Su pelo, largo hasta la cintura,
una vez deshecho el moño apelmazado que tenía, recobró su color normal,
negro azabachado, y desenredado. Estaba muy bonito. Sus ojos eran
muy negros, como su pelo. Y mi misoginia recibió un golpe de muerte.
“Olga, yo...”
“¿Qué, no te gusto?”
“Me encantas”.
“No te eches atrás. Necesito un sitio donde dormir, necesito un sitio
de donde no tenga que huir. He estado muy sola...”, dijo con lágrimas
en los ojos.
Me acerqué a ella, y la abracé: “Nadie te va a echar de aquí, Olga”.
Durante los siguientes cinco años Olga fue algo más que mi criada. Una cosa llevó a la otra, y al final tuvimos un niño.
No quisimos arreglar ningún papel, y nuestro Iván vino en el naranjal
donde nos habíamos conocido, justo encima de mi terrible secreto. En
más de una ocasión me pregunté qué diría Olga si alguna vez se lo
confesaba. También me pregunté qué habría pasado si Eva no no hubiera
sido tan borde, ni yo tan irascible. Aquello era absurdo, pero la idea
me venía una y otra vez. ¿Qué habría pasado si hubiese sido Eva y no
Olga la que se hubiese quedado a vivir conmigo? Pero no: con Eva estaba
Olga. Sin Eva, Olga se había refugiado en mis brazos. Con Eva puede que
las hubiera matado a las dos.
Quince años después, nuestro Iván se escapó de casa. Quería ver mundo.
Descubrió un buen día la serpiente de asfalto que siempre había estado
algo más allá de nuestro Edén, tentando a quien no la conociera. Y se
fue hacia ella.
Lo buscamos por todas partes, y finalmente lo encontramos en el pueblo.
Era una población de apenas cinco mil habitantes, pero había dos
guardias civiles que me preguntaron quién era yo. Dos horas más tarde
ya tenía mi identidad aclarada, pero no la de Olga, ni la de Iván. Con
la declaración jurada de ambos conseguimos inscribir a Iván en el
Registro Civil con quince años de retraso. Pero Olga seguía sin papeles.
Un mes más tarde vino un cartero con una comunicación del Ministerio
del Interior: era una orden de expulsión para Olga: se le daban
cuarenta y ocho horas para abandonar el país, o se la llevarían a Rusia
esposada.
Al día siguiente fuimos al pueblo y el cura nos casó. Nos casó también
el alcalde. Pero ella seguía siendo extranjera. Solicité pasaporte para
Ivań y para mi. Y cogiditos de la mano, los tres nos fuimos a Rusia.
Espero que te haya gustado este primer capítulo. Si no ha sido así, escríbeme. Si te ha gustado, estaría bien que me escribieras...