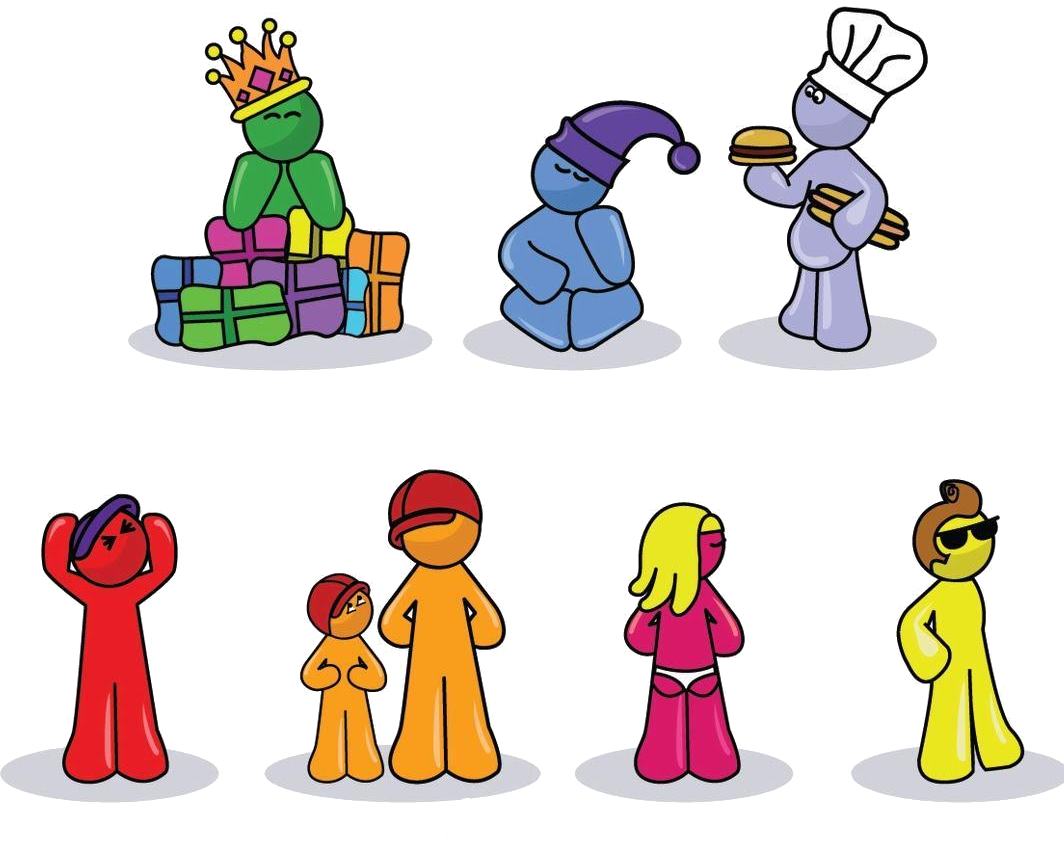 Hace unos años siete
amigos quedamos en escribir cada uno un cuento sobre uno de los
pecados capitales, que nos repartimos entre los siete.
Hace unos años siete
amigos quedamos en escribir cada uno un cuento sobre uno de los
pecados capitales, que nos repartimos entre los siete.
Como no sabía por cuál decidirme, y antes de que se
asignara a cada uno
de los autores un pecado de oficio,
escribí este cuento que os pongo completo a
continuación, que toca todos y cada uno de los pecados, por
si se os ocurre elegir uno de ellos como el vuestro predilecto.
Es cierto que hay muchas voces más autorizadas que
la mía que dicen que el pecado no existe ni capital ni normal, pero bueno, no voy a
ponerme a discutir ni con Sir Bertrand Russell, que fue quien lo dijo,
ni con Santo Tomás de Aquino, que escribió sobre el tema, ni con
Evagrio Póntico, que fue el primero que habló de estos pecados
capitales, que según él eran ocho y tenían el título de capitales porque eran la cabeza (caput en latín) u origen de muchos
otros pecados, y por supuesto que tampoco voy a discutirle nada a
don Gregorio Magno,
papa de Roma, santo y Doctor de la Iglesia Católica, que también sabe de este tema
más que yo y que los otros dos juntos, y además fue el que estableció que
los pecados eran siete, porque eliminó la Tristeza como pecado y decidió cómo se llamaría y definiría desde entonces cada uno de ellos.
Desde el 22 de septiembre de 2021 tenemos el libro disponible en Amazon.
Los siete pecados capitales reunidos por fin
Zambudio estaba mirando pasar a su lado a las chicas que entraban al instituto mientras se tomaba un café
en una terraza cerca del centro de enseñanza. «Esa es bizca, la otra es tonta, la de más
allá babea. Ugh, qué asco de mocosas… ¡Dios!, ¿es que no hay una digna de mí?», se
decía. El camarero se acercó.
—Señor, ¿desea algo?
—Sí. Que te largues.
—Lo siento, señor, si no consume, se tiene que marchar.
—Joder con el servicio. Venga, tráeme un café. Toma, toma el euro.
«Gilipollas de tío», se dijo, «¡Mira que molestarme a mí! Él, un puto
camarero. Ese imbécil no sabe con quién se está jugando los cuartos… Y
encima me he tenido que gastar el euro ¡Será hijo de puta!».
Sin que el camarero se diera cuenta, se sacó el bocadillo del bolsillo y le dio un gran bocado. Luego se lo volvió a guardar.
El camarero le trajo el café y se fue mascullando algo sobre los que no dejan propina.
Cuando el camarero ya estaba atendiendo la barra, Zambudio sacó su gran
bocata y se lo fue comiendo con avidez, dando grandes bocados,
como si la vida le fuera en ello.
En esto pasó a su lado una muchacha de esas que están estrenando su
mujerío, con unos poderosos pectorales y una impresionante cadencia en
las caderas que cautivó a Zambudio y a los demás varones que había a la
vista.
—¡Quién montase a semejante potranca!—, se sorprendió a sí mismo diciendo en voz alta.
—Hombre, es menor de edad, la pobre, una chica de instituto—, dijo un
anciano que estaba en la mesa de al lado. —¿No le da vergüenza decir
esas cosas?
Zambudio lo vio de pronto y le dirigió una mirada cargada de odio.
—¿Y usted quién es para andar dando esos consejos?
—Yo era comisario de policía. Ahora disfruto de mi dorado exilio del
trabajo, la jubilación, pero a veces me gustaría recuperar la placa
para lidiar con tipos como usted.
«¡Será hijo de la gran puta!», se dijo Zambudio. «Está jubilado, sin
tener que trabajar y se mete con los curritos como yo. Seguro que
cuando se tome el café se va de putas mientras que los demás tenemos
que pringar…, ¡Qué cabrón, el madero! ¡Pais de moros y de masones!»
—Bueno, mire: no merece la pena discutir con usted. ¿La quiere para usted? Pues venga, se la regalo.
—No sea impertinente—, se indignó el anciano. —Hombre, para regalármela
tendría que ser suya. Y además, no la quiero. Es más joven que mi
nieta.
Zambudio resopló. Él lo había dicho en broma, pero estaba muy cansado.
Sólo pensar en levantarse de allí para ir al trabajo le daba
pereza.
Le costaría irse, con lo bien que se estaba allí, al sol, viendo las
muchachas pasar…, o se estaría bien si no fuera por el petardo
jubilata este que se ponía a dar consejos.
Miró un poco mejor a aquel ex policía, y admiró lo fuerte que se veía,
tan dispuesto, alto, bien parecido, seguro que él sí que le podría
hacer un trabajo fino a la del culo cadencioso. Y encima jubilado, el
tío. Con una pensión de jubilación más que suficiente para vivir muchos
años si se cuidaba como parecía que se cuidaba. Cuando había llegado
había llamado al camarero con energía. De repente odió más a aquel
viejo que le superaba en todo. Dios, le envidiaba, sí, con
envidia
de esa mala. Era injusto que el viejo estuviera jubilado y él no, y que
el viejo fuera alto y fuerte y él no. Y que si quisiera pudiese ir
detrás de aquella zagala, esperarla, invitarla a algo, y luego
llevársela a un hotel y beneficiársela. Pero el muy desgraciado no lo
haría, no, él no, pues se creía un hombre superior. Y una mierda, ¿de
qué iba a ser más ese imbécil que él? Se le quedó mirando, y en ese
momento lo odió con todo el alma.
—Perdone, señor—, le dijo en ese momento el camarero, que se había
aproximado a ellos sin que él se diera cuenta,—aquí no puede usted
comer cosas que se traiga de su casa.
—¡Vete a la mierda, cabrón!—, dijo Zambudio ya fuera de sí. —¿Y tú qué
miras, pasmo de mierda?—, añadió dirigiéndose al excomisario.
—Caballero…—, comenzó este.
—¡A la mierda!, ¡te crees superior, pero eres un imbécil salido
mental!—, dijo Zambudio levantándose y dando un puñetazo en la mesa.
—¡Me cago en vuestra puta madre, policía cabrón y camarero maricón!
¡Que os follen!
Y antes de que ninguno de los dos interpelados pudiera reaccionar,
Zambudio se fue galopando y cagándose en todos los habitantes del
santoral cristiano y religiones adyacentes.
Y este es mi bonito cuento-clave de los siete pecados capitales, que si a todos os ha gustado, a mi también.
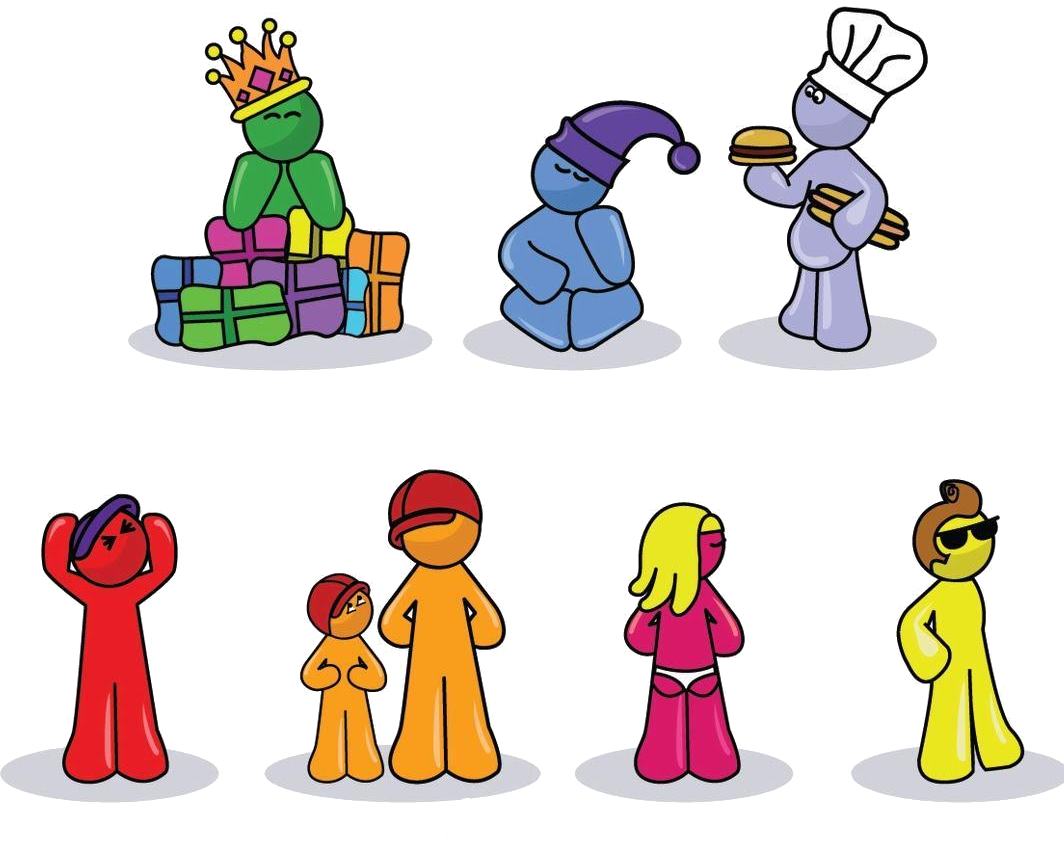 Hace unos años siete
amigos quedamos en escribir cada uno un cuento sobre uno de los
pecados capitales, que nos repartimos entre los siete.
Hace unos años siete
amigos quedamos en escribir cada uno un cuento sobre uno de los
pecados capitales, que nos repartimos entre los siete.