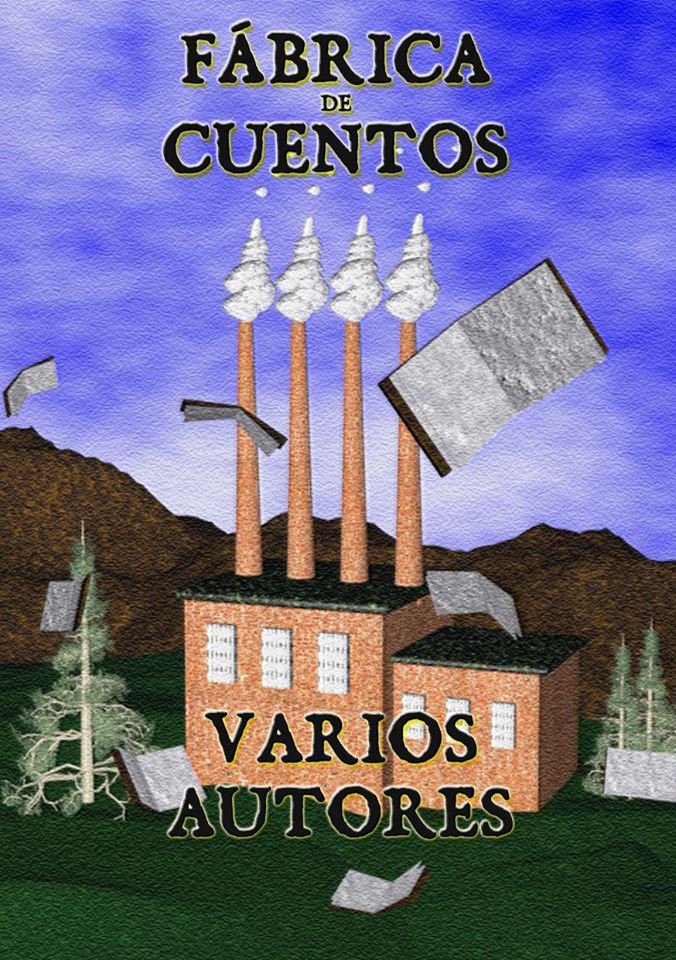 Jesús
Ángel.
Jesús
Ángel.A Marta, y a Valentina.
Magia en los dedos, había dicho el crítico. ¡Qué sabrá él! Sí, la gente achaca magia, inspiración divina, la complicidad de Dios y otras florituras que se inventan para no ver la realidad: el duro trabajo, las horas de desesperación y el dolor del duro quehacer de todos los días durante doce, quince, a veces veinte horas, hasta dominar todos y cada uno de los trucos del más ingrato de los instrumentos de trabajo, cuyo buen funcionamiento no depende de ti: el piano.
Pocas personas saben lo importante que es el afinador de pianos, y todas ellas son pianistas. Lo que hace el guitarrista en unos minutos lo hace el afinador en horas, si quiere hacerlo bien. Son tantas las cuerdas y tanta la delicadeza que ha de tener en las manos, tanta precisión, que ella siempre había admirado esa ciencia y ese oficio que impide que esa nota única no discorde de las demás, ni siquiera en una coma2, en todo un contexto complejo en que se oyen miles de veces otras notas en la misma y otras tesituras3. Porque no se trata de descubrir la melodía oculta en las casi noventa teclas del piano a los demás que están escuchando, sino que de ninguno de los sonidos que la componen falle por una desafinación imprevista, sea por un cambio de temperatura, o por el deslizamiento erróneo de un martillo o de un dedo.
Sí, Talía reflexionaba sobre eso allí, mientras practicaba por millonésima vez aquel pasaje que tanto se le resistía de La Danza de la Muerte de Franz Liszt, el Diablo Divino, como ella lo llamaba, porque el fuego de lo que escribió le quemaba la punta de los dedos cada vez que esa pieza la acercaba a Dios.
Se notaba sudorosa cada vez que la tocaba, al igual que con los impromptus de Schubert, o los lentos de Mozart: habían sido los tres gente tocada por el dedo divino, al igual que su amado Isaac Albéniz, cuyos Asturias y Navarra formaban parte del alma de la pianista, que por eso ella mejor que nadie que todas esas gotas de divinidad se tienen que conquistar golpe a golpe, tecla a tecla, hora a hora..., porque ese era el peaje que ella había tenido que pagar para hacerse con ellas. Y si le preguntaban, como había hecho más de un periodista, que cuánto tiempo le había costado hacerse con cada una, diría que no lo sabía: llevaba muchos años probando y todavía no estaba contenta, y encima su propio trabajo le hacía ver los fallos de otros pianistas cuando se pasaban o no llegaban en sus interpretaciones de lo que los genios dejaron en papel y que ellos, los intérpretes, resucitaban cada vez que abrían la tapa del piano: Bach, Mendelssohn, Beethoven, Rodrigo o Ginastera..., ¿qué más da? Todos formaban parte de lo mismo. A veces los sentía más que nunca cuando los escuchaba, los tocase ella o no. Porque ella los oía con mucha pasión cuando los tocaba ella misma, pero también cuando los tocaban otros, y también cuando los recordaba.
Otra gente oye voces, pero ella oía sonidos, música, presencias. ¿Estaba loca? Quizá, pero eso no le preocupaba, no le quitaba la paz interior, sino que le daba felicidad interior y exterior. Por eso llevaba siempre puesta esa sonrisa por la que tantos colegas la consideraban retrasada, La chica que no sabía vivir, pero vivía en su propio mundo interior. Sin embargo, ella vivía más de lo que ellos veían, porque cuando ella tocaba el mundo se callaba.
La primera vez que lo notó fue cuando le dijeron en una fiesta familiar que tocase algo en un viejo piano de pared al que hacía años que nadie importunaba, y por lo tanto estaba muy desafinado. En aquel piano, que sonaba como los del viejo Oeste, ella tocó un estudio de Hanon, el famoso Trémolo, y cuando terminó fue su propio hermano, Carlos, el que le había dicho “Más”. Y tocó el tercer movimiento de la sonata “Claro de Luna”, de Beethoven, que casi nadie conoce porque todos conocen el anterior, el de los tresillos. El tercer movimiento, sin embargo, les cautivó por lo cantarino de su melodía apresurada. Y de pronto ella se vio transportada a otro lugar, a otra dimensión, como si tocase ante un gran teatro, y sin solución de continuidad tocó las variaciones que había compuesto Franz Liszt sobre la famosa Serenata de Schubert. Cuando terminó se dio cuenta de que no estaba sola por la salva de aplausos que le dieron, la primera de su vida, de manos de la gente que más la quería: sus padres, sus hermanos, sus abuelos... ¿Donde estarían ahora? Unos ya habían muerto, y los otros habían desaparecido de su vida, ahora tan ajetreada, siempre de concierto en concierto. Menos dos meses al año, en que se retiraba a su casa de los Alpes Suizos, donde tenía un piano de cola como único acompañante..., y Meryl, que venía unas horas al día a cuidarle la casa y hacerle la comida. Ni siquiera su marido vivía con ella esos meses. Su marido..., tres había tenido, y sólo el cuarto había aprendido a ser invisible, a estar allí cuando hacía falta, y desaparecer el resto del tiempo. Porque ella, en realidad, estaba casada con la música.
Sí, parecía que había sido ayer cuando envidiaba a su hermano, que tocaba el violín a escondidas del dueño del instrumento, el padre de ambos. Cuando les pilló, en lugar de reñirle le puso un profesor de música. Y aquel día en que ella le acompañó a clase, al ver el piano, a sus diez años de edad, se enamoró de la forma en que aquel hombre daba las notas de acompañamiento: aquel mueble que sonaba tan bien le sobrecogió, pero también le atrajo. Fue un amor a primera vista. Cuando el profesor se ausentó un momento de la habitación, ella aprovechó para dar un acorde Do mayor con séptima, y luego uno de Sol, estirando sus deditos tanto como podía. Y luego, con el índice de cada mano hizo una escala descendente hasta la nota más grave del piano, y al acabársele las teclas continuó en sentido contrario hasta la más aguda, acabando con el acorde inicial, pero invertido y más fuerte. Su hermano se quedó mirando a aquella mocosa que apenas sobrepasaba la altura de las teclas y que tenía que ir caminando de un lado al otro del piano para poder tocar las notas. Cuando ella se volvió, se encontró con el profesor mirándola con la boca abierta. Habló con sus padres, que en lugar de reñirle, le dijeron luego que el profesor les había felicitado y dicho que ella tenía un don natural que había que desarrollar. Bobadas: el “don” se llamaba en realidad amor. Amor a la música. Entonces su madre recordó que su hija siempre había cantado, a pesar de que su voz no era muy bonita. Pero cantaba igualmente. Desde entonces Talía4 no había dejado de cantar, pero ya no con la voz sino con la punta de los dedos, que eran la extensión de su corazón, su cerebro y sobre todo de su alma.