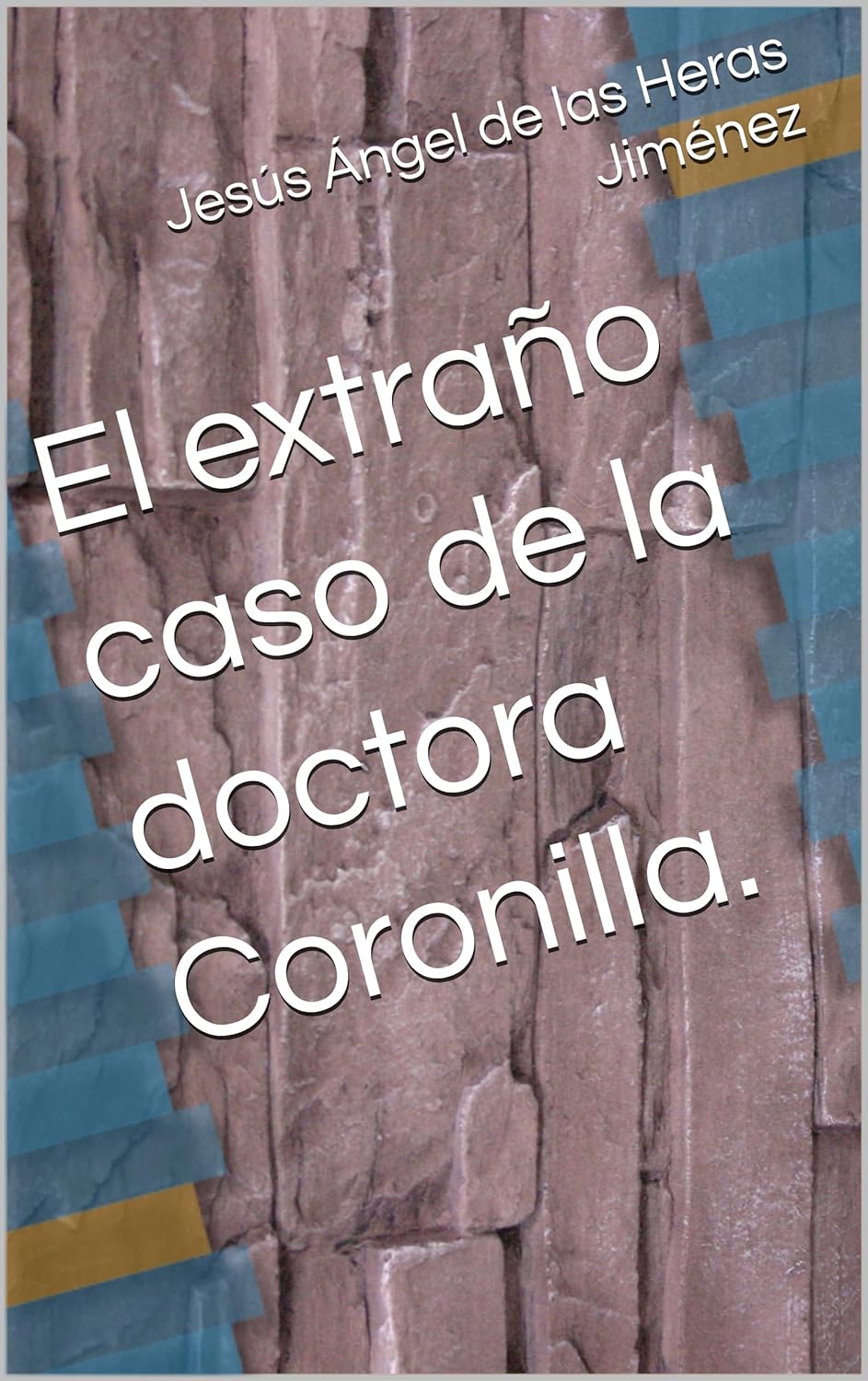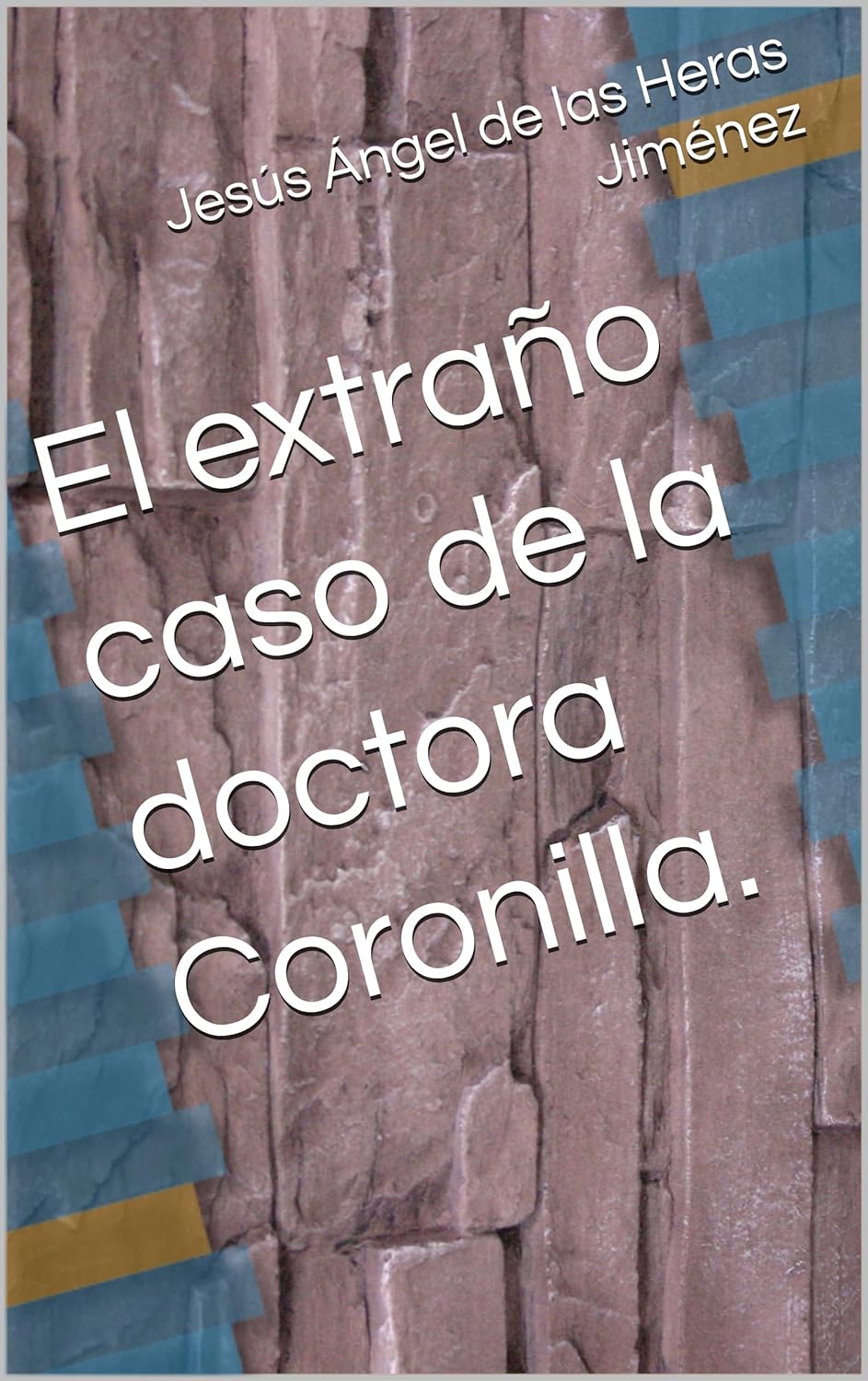La esposa
En cuanto llegó al salón se sentó, por costumbre, en el sillón donde había pasado tantas tardes de lectura, mientras ella cosía o veía la televisión. Ella le siguió y se sentó en el sofá, donde solía ponerse a hacer sus cosas, dejando el material junto a sí. Ahora recordaba cuántas veces la había visto allí, justo en el mismo sitio que ahora, solo que en este momento Azucena la miraba, prestándole toda su atención, en lugar de estar concentrada en sus labores manuales y escuchar atentamente sus respuestas a sus preguntas.
—Azucena —empezó con voz temblorosa —tengo que decirte algo sobre tu marido...
—¿Le ha ocurrido algo?
—Oh, no, tranquila, no es eso.
—Es que cuando a una le dicen eso es porque le ha pasado algo o se ha ido con otra, y mi Eusebio ya no está para esos trotes.
—No, no lo está, Azucena. Lleváis cincuenta años casados, os casasteis en la iglesia de Santa Rita, un 9 de noviembre, el de 1980, y os fuisteis de viaje de novios a Brasil, a ver las cataratas del Iguazú. Fue un viaje maravilloso, y decidisteis volver cada año para ir conociendo todas las ciudades de aquel país, pero nunca lo hicisteis… Vinieron los niños, y vuestras prelaciones cambiaron.
—Vaya, veo que mi marido te tiene bien informada...
—No, no es eso. Él esperaba que tú fueras virgen al matrimonio, pero no fue así.
La cara de Azucena se puso muy seria de pronto.
—Pero tu marido —continuó la chica —no te dijo nada en absoluto, Ni una sola palabra sobre ello en los cincuenta años de matrimonio. Como comprenderás, él nunca se lo ha dicho a nadie, Azucena, ni siquiera a ti. La virginidad era importante en aquella época, y tú pensabas que él iba a anular el matrimonio por eso, pero él te quería demasiado para que eso estuviera entre él y tú, ni siquiera una sola vez. Por eso calló y guardó el secreto en su corazón.
La mujer dio un bote.
—Sí, Azucena —dijo la joven —yo lo sé, pero no porque me lo haya dicho tu marido —en ese momento se quitó la peluca y añadió —sino porque yo soy tu marido.
—¡Qué?
—Sí, yo tampoco lo entiendo, Zuce. Anoche me acosté siendo un viejo de 75 años, y esta mañana me he despertado a las cinco con este cuerpo de jovencita. Pero recuerdo todo lo que hemos vivido juntos, los nacimientos e infancias de nuestros cuatro hijos, Inés, Rodolfo, Antonio y Carla. Ya han volado del nido, y todos aparentan más edad que yo.
Azucena se le quedó mirando. Sí, aquella mujer tenía casi la misma cara que su esposo cuando lo conoció. Pero ahora no tenía barba, ni signos de haberla tenido nunca: su cutis era suave y no presentaba ninguna arruga. Y el pelo lo tenía mucho más denso, muy negro y algo ondulado.
—Pero..., pero..., esto es terrible. ¿Cómo te llamo?
—Pues no sé. Eusebio estaría fuera de lugar, y Eusebia no me gusta. Ponme tú un nombre provisional...
—Siempre me gustó Sonia. Como mi madre.
—¿Sonia? Sí, suena bastante bonito, Zuce. Me lo quedo. Sonia Coronilla López.
—Jeje, retienes tus dos apellidos.
—Puede ser coincidencia. Pero bueno, esas cosas pasan. Coincidencias. También nuestros cuatro hijos tienen los mismos apellidos que mi padre: Coronilla Gutiérrez.
—Bueno, ¿y qué hacemos ahora, Sonia? Te quedas a vivir aquí, claro, es tu casa. Supongo que ya no necesitarás tu máquina para dormir, la CEPAP, ni la de afeitar.
—Ah, no lo había pensado. No, supongo que no —dijo pasándose la mano por la mejilla. No, ya no me tendré que afeitar. Es un consuelo.
—Pero tendrás otros inconvenientes, de ser mujer.
—Sí, supongo. Pero ¿sabes qué? Creo que en su conjunto, prefiero quedarme así, de mujer. Je, quizá sea por los 48 años que me acabo de quitar de encima…